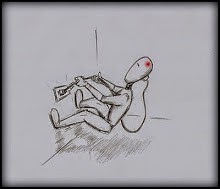Hay, en el ámbito del futbol,
varios tipos de jugadores. No vale la pena pormenorizarlos, ya que esto se
convertiría en una disertación sobre ese tema que – por interesante que pudiera
resultar – no viene al caso. Pero por cuestiones ilustrativas cabe decir que
hay jugadores que pasan el partido corriendo de un lado a otro de la cancha,
teniendo poco contacto con el balón; hay los que tienen participaciones escasas
pero terriblemente precisas, y son buenos;
hay los que parecen no correr y sin embargo, la bocha los busca (diría
Silvio que esos son los imprescindibles).
Claro está que hay jugadores
mejores y peores. Cualquiera sea el tipo, si se dedican al deporte profesional,
disfrutan inexorablemente de las mieles de su trabajo: sus únicas misiones son
correr a diario algunas horas, mantener una dieta balanceada, no descocarse por
las noches, jugar a la playstation, hablar de la peor manera posible a la hora
de hacer declaraciones y disfrutar de sueldos que tienden a ser superiores a los
de cualquier hijo de vecino. Pero, hete aquí que, al menos una vez a la semana, tienen la
misión última de ganar un partido. Si esta misión no es cumplida, nada importa.
Sufrirán el odio desaforado de todas las tribunas, de un barrio, de una ciudad,
acaso de un país o del mundo.
Mas, es importante en este punto,
hacer una disquisición: nunca sufrirá un cinco aguerrido el mismo encono con el
que se enfrenta un siete morfón. El wing que no tira el centro atrás es el
mayor de los traidores a la patria futbolera. ¡Una plaga sobre su casa!
¿Por qué si el futbol es un
deporte de equipos – y nada menos que de once tipos – se da este fenómeno de resquemor
tan particular contra unos y no contra otros?
El hincha – que todo lo sabe –
tiene muy claro donde ubicar sus expectativas. El dos y el cinco pueden hacer
que el equipo no pierda. Pero el hincha sabe que el siete puede hacerlo ganar.
Mejor dicho, el siete podría hacerlo ganar, que es aún peor. El hincha, cual
lector asiduo de tragedias griegas, conoce el final: es sabido que ese wing no
va a dar el pase justo, no va a echar el centro, no. Va a tirar una gambeta
larga, un enganche. Intentará encarar y finalmente se enredará con la pelota.
Si tiene suerte, la perderá en los pies del defensor rival (de inferior
calidad), ganando así la oportunidad para recuperarla y ser un héroe. En el
peor de los casos, quedará con la pelota enroscada entre las piernas, con la
defensa rival ya acomodada, para volver a empezar.
Escuchará, entonces, los silbidos
y la desaprobación de todo un pueblo que, por unos segundos, se vuelve
comunista y no puede entender el egoísmo individualista de un soldado propio.
Verá a dos o tres compañeros tomarse la cabeza, mostrarle los dientes, abrir
los brazos en V marcando un espacio inmediatamente delante de sus cuerpos no
ocupado por ningún rival. Será odiado, sí. Y si además el equipo luego pierde,
se pedirá que sea colgado en la plaza central o – al menos – su exilio.
El wing morfón tiene todo lo que
necesita para alcanzar el triunfo: todas las aptitudes físicas y el talento. Él
puede, y lo sabe. Todos lo sabemos. Tal vez sea eso. Tal vez está tan confiado
de lo que sabe que puede hacer que se cree mucho más; está tan seguro que
intenta sólo contra un batallón rival, que choca contra una muralla enemiga. Se
enreda. Y pierde. Y a la jugada siguiente, va de nuevo. Y vuelve a perder.
Hasta que finalmente se fastidia y se hace echar.
Cada tanto me miro al espejo, a
ver si dios no me tatuó un siete en la espalda y yo no me di cuenta.