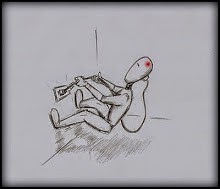Es… he pensado en decir que es
gracioso, pero creo que es más bien tragicómico. Es algo así como esas burlas
del destino de las que se habla en las tragedias griegas, pero mucho más
cotidiano.
Hace no mucho tiempo divagué algunas líneas
sobre la presencia (o mejor dicho la no presencia) de un pájaro en mi terraza.
El ave no se dejaba ver ya que cada vez que yo subía, se daba al vuelo. Solo
podía oír su aleteo, como muestra de su existencia. Comparé, en esas líneas, al
ave con el Cuervo de Poe, pero en una situación inversa. A su vez, me creí un
genio y leí lo que había escrito varias veces mientras me regodeaba. Usé
palabras y líneas completas del poema para enriquecer la intertextualidad y
mostrarme como un erudito. Mi breve escrito no me ha llevado a la fama ni dado
renombre, no me ha empujado a la locura, no me ha convertido tampoco en el
padre de un nuevo género literario, pero debo decir que me tenía bastante
conforme. Y digo tenía porque es aquí donde se da la ironía. El tiempo ha
transcurrido, como suele hacer, y han cambiado algunas cosas: fiel al nomadismo
en el que fui criado, ha cambiado de morada y carezco hoy en día de una
terraza. Así, ya no hay un pájaro que parta por siempre. Ya no hay miedo a
molestarlo cruzando el umbral de una terraza que supo ser, pero ya no es. Ahora,
en su lugar, hay un pequeño patio interno que hace a las veces de lavadero y
juntadero de mugre.
Este breve y no muy bonito
espacio me sorprendió hace unos pocos días con la llegada de un pequeño pájaro.
Lo vi una mañana cuando desperté y abrí la cortina: estaba inmóvil debajo de
una banqueta. Me acerque, tentativo. Corrió presuroso hacia la otra esquina del
patio, a refugiarse bajo la pileta. Volví a acercarme, con más decisión,
intentando que el ave se diera al vuelo, mas repitió la acción con sentido
inverso: nuevamente, se quedó bajo la banqueta. Empecé a pensar, tras ver un
fallido aleteo, que el ave podría estar herida o maltrecha – por no decir cercenada
y mocha – y me preocupó su imposibilidad para abandonar mi patio. Fantaseé
escenarios en los que el pájaro habría perdido su nido y moriría de hambre, sin
poder volar. En estas tristes reflexiones me encontraba embebido cuando note
que debía partir a cumplir con mis deberes laborales.
Por la noche, lo primero que hice
al regresar fue asomarme a la puerta/ventana que da al patio para ver si el ave
se había dado al vuelo. La encontré sentada bajo la pileta, lugar en el que
decidió pasar la noche. Parecía asustada. No creo que haya dormido mucho más
que yo, seguramente ambos con temor por el futuro. Seguramente ambos
compartiendo pesadillas de un porvenir incierto.
La mañana me encontró con un
plan: si el pájaro sigue ahí, hay que alimentarlo. Alacena de por medio, partí
una galleta de arroz en migajas y se las lancé. Asustado, corrió por el patio.
Trate de ser más delicado y arrojar las migas más despacio y lejos de su
cuerpo, pero el ave huía despavorida. Me di cuenta que mi rol de madre proveedora
fallaba. Abandoné el patio con tanta tristeza y frustración como convencimiento
de que el ave no podía volar y moriría de hambre.
Grata fue mi sorpresa cuando al mediodía
divisé a mi pequeño cuervo sentado en una maceta que tengo en el patio a una
altura de aproximadamente un metro del suelo. Tal vez estaba dando sus primeros
pasos hacia el vuelo. Tal vez estaba buscando reemplazar su nido. Pensé que tal
vez se acercaba la hora de encontrar la manera de tomar al pájaro para sacarlo
manualmente a la calle. Me aterré con la idea de arrojarle una toalla encima
para poder detenerlo y agarrarlo. Con este escozor en el alma, a trabajar.
Por la noche, el ave estaba a la
altura de la medianera que separa mi patio del de la vecina, dos metros de
altura. Mitad de camino de los cuatro metros de la pared del fondo del patio.
¡El ave puede! Sabía que tenía que esperar y no preocuparme. Vuela. Volará.
Trate de darme confianza con varios de estos pensamientos. Mejor lo dejo
tranquilo, no voy al patio y se va a ir.
Por la tarde, la situación cambió
radicalmente: el pájaro había llegado a la pared de fondo, al límite que lo
saca del perímetro de mi patio y mi edificio, pero no estaba solo. Un pájaro
levemente más grande lo acompañaba y parecían jugar juntos en los cuatro metros
de altura de un muro de no más de veinte centímetros de ancho.
Luego de un rato, las dos aves
decidieron dar un paseo por el pequeño techo/toldo de chapa del patio de la
vecina. Las miré con una ternura que se acrecentó cuando una de ellas se sentó
sobre una de esas chimeneas que se usan para dejar escapar los humos de un
calefón o una estufa. Me pareció una elección graciosa. Me sentí, de repente,
acompañado. Mis fantasías de hambre, muerte e incapacidad de vuelo se
disiparon, reemplazadas por escenarios mucho más felices donde los pájaros me elegían
y yo los elegía a ellos; donde charlábamos en el patio mientras yo les daba
migas de galleta de arroz directo en el pico; donde caminábamos juntos por la
calle, ellos reposando en mis hombros y yo sintiéndome San Francisco de Asís.
Fantasías, sólo eso y nada más.
Me retracto: no es gracioso ni tragicómico. Las aves han vuelto a la altura del muro,
donde reposan hace días. Caminan a veces de un lado a otro e incluso hacen algunos
aleteos, acaso jugando entre ellas. No han vuelto a bajar, ni al patio, ni a
las macetas, los techos o las chimeneas. Vigilan mi patio desde la altura. Me
miran, cuando me acerco a la ventana. Me miran y acaso me reprochan la poca
hospitalidad durante su breve visita. Ante su mirada, trato de no salir mucho
al patio; cuelgo y descuelgo la ropa con un apuro inédito. Escucho, desde el
comedor, como con cada leve aleteo, arrojan unas pequeñas piedras que rebotan
contra el techo de chapa de mi vecina y aterrizan en mi patio. Escucho, con
temor, como me lanzan esas pequeñas piedras, recordándome su odio. Recordando
que no han de perdonarme, nunca más.