Pareciera que van 28 minutos del
segundo tiempo. Pareciera que el otro equipo está más que conforme con el
empate. Pareciera digo, porque ¡vaya uno a saber qué pasa por la cabeza de los
jugadores del otro equipo! ¡Vaya uno a saber qué hablaron en el vestuario! ¡Vaya
uno a saber qué les pidió el técnico! Habría que ver, incluso, si no están
jugando motivados por tentadoras ofertas de otros equipos.
Pareciera que van 28 del
complementario y el otro equipo se ha cerrado herméticamente. Puedo tocar y
tocar en la mitad de la cancha. Puedo mover la pelota de un lado a otro,
pasando por mis cuatro volantes, mas será imposible filtrar una bola. Se han
abroquelado como un bloque de hormigón. Parecen ser, realmente, impenetrables.
Y van 28 minutos del segundo. Mis
jugadores saben que el tiempo apremia. Sabemos que queda poco. Pareciera que el
otro equipo también lo sabe y juega, entonces, con nuestra desesperación: nos
entrega la tenencia del balón y nos encarga la propuesta creativa. Saben que
cualquiera de nuestros intentos se verá frustrado en alguna de sus férreas
líneas. Así, descansan tranquilos en nuestra inutilidad; en nuestra
inoperancia. Que quede claro: no tenemos el balón por nuestras bondades
propias, sino únicamente porque los rivales han decidido que así sea; porque
nos lo han entregado.
Mis jugadores
miran al banco de suplentes. Miran al banco esperando la salvación. Miran como
los niños miran a los padres cuando saben que no pueden con algo y esperan que
se los rescate de algún brete. Mis jugadores miran al banco, para encontrarse
con el gesto rendido del técnico. Las manos en los bolsillos y la cabeza gacha,
este pobre hombre mira, a su vez, a los suplentes y piensa en quién puede
entrar ahora que las papas queman. Mira a los suplentes lentamente, uno a uno y
esboza una leve sonrisa al llegar al último… No, no no. El último suplente no
es Riquelme, Maradona o Messi. No. Llega al último suplente y esboza la sonrisa
de quien se sabe derrotado. Entonces vuelve a mirar al campo, a los jugadores
que, cual niños, lo siguen esperando y les hace un gesto de “tranquilos
muchachos, que hay tiempo”.
La gente
también entiende lo que está sucediendo. “¡28 del segundo viejo, tenemos que
ganar cueste lo que cueste!” Entonces, desde algún lugar, sacan la fuerza
necesaria para hacer lo que deben hacer. Alientan y gritan como si no hubiera
mañana. Es que para el hincha no hay mañana. El hincha ya mira el partido sin
posibilidades: nada de lo que suceda en el campo depende de él y entonces
decide pensar que lo que debe hacer es alentar al equipo con todas sus fuerzas.
Y gritan. Y gritan. Queman sus gargantas en cánticos desaforados que parecen
llevar al equipo adelante. Parecen.
Una suerte de
furia recorre el estadio. Mis jugadores parecen querer sacudirse el letargo,
volver a enarbolar sus banderas, romper el tedio. Sin embargo, puede verse en
sus rostros, puede escucharse en el latir de sus corazones ese resto de duda.
Ese pequeño espacio de sus almas que les recuerda que van 28 minutos del
segundo tiempo, que tal vez ya sea demasiado tarde. Ese hueco lleno de miedo
que los paraliza y les dice que no tiene sentido avanzar. Nuevamente, la
búsqueda guía sus miradas al banco de suplentes. Y nuevamente, “tranquilos, que
hay tiempo” de parte del entrenador.
Los jugadores,
sin embargo, pueden parecer tontos, pero no lo son. Todo el estadio sabe que el
reloj marca 28 minutos del segundo tiempo y que todo está por terminar. Han
todos de seguir esperando que se dé un milagro; que un jugador se ilumine. Que
alguien frote la lámpara y surja repentinamente la magia que ha sido esquiva
durante todo el partido. Pero sin Riquelme, Maradona o Messi, es poco probable
que veamos algo de magia.
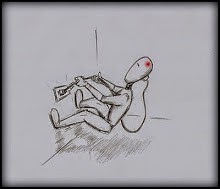
No hay comentarios:
Publicar un comentario