Recuerdo que he sabido tener un
esquema de distribución de las cosas. Sí, soy un tipo ordenado y obsesivo.
Entonces, los esquemas se convierten en necesidades. Cuando todavía me dedicaba
al estudio, tenía mi habitación llena de libros, papeles, fotocopias y apuntes.
Mi esquema era el siguiente.
Las cosas en uso iban tiradas en
el piso, al lado de la cama. Todo aquello que necesitara leer o estudiar tenía
que estar a mano. Si estuviera guardado, no estudiaría. O al menos esa era mi
lógica. Entonces, un sector importante de mi piso estaba cubierto de apuntes
que se movían de la mochila a la cama de acuerdo a las necesidades diarias.
Las cosas en lo que llamaremos
“uso eventual” iban en el último cajón de la cajonera. Esos libros o apuntes
que los profesores se empecinan en llamar “bibliografía consultiva” o “no
obligatoria”. ¿Sabrá, acaso, el docente que está condenando al libro al último
cajón de la cajonera? ¿Quién, en su sano juicio, se volcaría a la lectura de la
bibliografía no obligatoria antes de un parcial? Entonces, mi cajonera de cinco
cajones cargaba con un primer cajón de boxers, el segundo de medias, el tercero
de pulóveres, el cuarto de misceláneos (léase un gorro de lana, el sombrero de
arlequín de la selección de algún mundial remoto, unos guantes mágicos, una
linterna, una rodillera) y un quinto cajón para los apuntes y libros condenados
desde su génesis al ostracismo.
El tercer estadio por el que
podían pasar las cosas en mi cuarto era el estante de arriba del placard. Allí,
tenía una caja gigante donde ponía todos los apuntes y libros de materias
aprobadas (siempre y cuando considerara que el material no sería necesario en
otra materia). Era menester hacer este estudio de forma precisa, ya que una vez
que los papeles alcanzaban este punto, era muy poco probable que hubiera vuelta
atrás. La caja del estante de arriba del placard solo se abría para agregar
papeles. Abrirla para sacarlos implicaría una búsqueda interminable, ya que lo
que llegaba a la caja no necesariamente estaba clasificado y dividido.
Lógicamente, usted ya habrá
notado más de una falla en el esquema. La que yo encuentro, con claridad, es la
limitación espacial que cualquiera de los tres estadios presupone: el piso de
mi cuarto no es eterno (si bien ha probado ser el más eterno de los tres); el
último cajón de la cajonera es finito; la caja gigante del estante alto del
placard no es tan gigante. ¿Cómo seguir? ¿Cómo se vence a las restricciones
espaciales?
Desde pequeño, recuerdo la
solución ofrecida por mi madre. Tenía yo una colección interminable de juguetes
Playmobil. Usted recordará a esos muchachitos cuadrados con las manos en
posición de agarrar algo y una especie de peluca también cuadrada que a su vez
funcionaba como tapa de un cerebro inexistente. Bueno, yo los tenía todos.
Tenía el barco y la nave espacial. La taberna y el fuerte. Los buenos y los
malos. ¡Y caray que los usaba! A diario desplegaba mi enorme colección en el
piso de mi cuarto y veía pasar las horas inventando historias. Cuando la hora
de cenar llegaba, mi madre me instaba a restablecer el orden. Las intimaciones
llegaban en forma reiterada y con amenaza de acciones legales si yo no cumplía
mi parte: “¡Guardá esos juguetes porque mirá que te los voy a tirar
todos!” Debiera yo, en ese entonces,
haber buscado una solución de raíz. Debiera yo haber pedido a mi madre que
compre uno de esos cestos donde se pone la ropa sucia como para guardar mis
juguetes con facilidad y disponer de ellos de igual manera cuando lo deseara.
Sin embargo, parece que ya era peronista desde pequeño y las soluciones de raíz
no eran mi fuerte. Así, yo procedía con paliativos. Mi madre quería orden y yo
empujaba todos mis juguetes debajo de mi cama. Orden. Funcionaba debo decir. Funcionaba hasta que
un día mi madre echó a los montoneros de la plaza, entró con furia a mi cuarto
– furia y una bolsa de consorcio – se arrodilló en el piso, miró debajo de la
cama, me miró y comenzó con la masacre que acabó con mi interminable colección
de Playmobil. Ya no tenía ni el barco ni la nave. Ni la taberna ni el fuerte.
Ni los buenos ni los malos. Ahora sólo tenía el orden.
Siempre es un curso de acción
posible: ante las limitaciones espaciales, tire todo. Pero pasa que hay
muchísima de esa otra gente: esa gente que nunca tira nada. Los hay por
montones. Hay incluso gente, como mi tía, que cada vez que alguien va a tirar
algo, se apodera de la cosa y la guarda. O sea, no solamente acumula su basura
sino también la ajena. No sé cómo hacen para vencer las restricciones
espaciales. Supongo que han de creer en Dios.
De todos modos, yo no quería
tirar mis apuntes y libros. Siempre cabía la posibilidad de que fueran
necesarios. Afortunadamente, mi casa me ofrecía una solución. Tenía yo, en ese
entonces, una baulera. Una gran y sucia baulera. Trasponiendo las barreras del
ascensor, que llegaba al piso 15, uno se aventuraba escaleras arriba y con una
llave que funcionaba de no muy buena gana, se adentraba uno en este infinito
reservorio de cosas. Así, cuando el piso estaba atestado, el cajón lleno y la
caja apunto de desfondarse, el esquema explicaba que el paso a seguir era el
siguiente: aquello que estaba en el piso pasaría al cajón. El contenido del
cajón debía ser trasladado a la caja en el placard. Y, por último, lo que
estaba en la caja era cargado a la baulera.
¡Genial! Las restricciones espaciales habían sido derrotadas. Si yo
fuera Maradona, les sugeriría a estas restricciones un curso de acción – pero
no quiero ofender al buen gusto. La baulera ofrecía muchísimo espacio, por lo
que la lógica se convertía en infalible.
Sí, lo sé. Este es claramente el
momento en que empieza mi ocaso. Un héroe trágico en el pico de su alegría. Dije
“la lógica es infalible” y aquí yace mi error. ¡La ironía! Hace un tiempo
visité la baulera. Las cosas están ahí. Ningún siniestro ha ocurrido: no ha
habido robos, inundaciones, incendios, ni las ratas han comido nada. Pero de
repente me encontré solo en el silencio sepulcral de la baulera. De pronto
apoyé una nueva caja que había traído para guardar y vi lo que era ese lugar. Dejé
la caja, levanté la vista, miré alrededor. Entre la soledad y el silencio, vi
los distintos espacios destinados a cada departamento para guardar sus cosas.
Mi edificio tenía tres departamentos por piso y quince pisos, generando un
total de cuarenta y cinco compartimentos. Cuarenta y cinco nichos, porque en realidad me percaté en
ese momento de como la baulera era un cementerio en el que todos los vecinos
depositábamos nuestras cosas. Las enterrábamos. Estaba yo enterrando cosas en
un cementerio. Peor aún. Estaba yo enterrando cosas vivas en un cementerio. Me
sobrevino cierto escozor. ¿Por qué alguien dejaría sus pertenencias en ese
lugar de desolación? La imagen de todas esas cosas en desuso agonizando en la
baulera fue aterradora.
Lámparas, trofeos, estantes,
cuadros, electrodomésticos. Todos pidiendo a gritos que se los restituya a sus
funciones o que se acabe con su miseria. ¿Cuál es la función de una lámpara sin
bombita y con la tulipa ajada en un lugar sin gente? ¿A quién ha de alumbrar?
¿Qué conmemora un trofeo de primer puesto en el torneo regional, si ningún
amigo visita y pregunta por la hazaña? ¿Qué le queda a una licuadora llena de
polvo y pelusa? ¿Quién ha de interesarse en ella alguna vez? Un lugar entero
lleno de cosas que habían sido y ya no eran. De elementos que una vez tuvieron
una función y que alguien no quiso tirar.
Ahora, yo entiendo la existencia
de gente como mi tía, de esa gente que no tira nada. Pero creo que la pregunta
se sostiene: ¿por qué no se han tirado estas cosas? ¿Por qué se somete a una
lámpara a no alumbrar nunca más? Se me ocurre ensayar que la respuesta sigue a
una de dos cuestiones: o la persona no quiso tirarlos pensando que algún día
podría necesitarlos (estimo que este es el caso de mi tía) o, más probable, no
quiso cargar con la culpa de la muerte de uno de esos elementos. “¿Cómo voy a
tirar esta lámpara? Si tiene más de treinta años y además funciona perfecto”.
Claro, no la tire no. ¡Condénela!¡Enciérrela y dígale que ya no ha de
brillar!¡Quítele su bombita y anude el cable a la base! Y lo peor de todo, deje
esa lámpara guardada en la soledad de una lúgubre baulera. Déjela allí, así se
llena de esperanza cada vez que escucha que la llave juguetea en la cerradura.
Déjela así le dice a los trofeos: “Seguro que me vienen a sacar de acá. Yo
todavía funciono, tengo ese tajo en la tulipa, pero se arregla. Yo estuve en la
familia más de treinta años”.
Las bauleras no son un espacio
más donde guardamos cosas. Las bauleras son una suerte de confesionario donde
intentamos expiar culpas. Buscamos en ellas librarnos de tener que tirar cosas.
Guardamos algo en la baulera y no tenemos que enfrentarnos con la muerte de ese
objeto. Una baulera es un geriátrico de cosas.
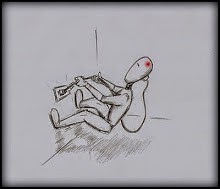
No hay comentarios:
Publicar un comentario