Yo no sé qué estaba haciendo cuando murió Cobain. Yo no estuve en la plaza en 2001. Yo nunca fui a recitales de los stones ni de los redondos. No había nacido cuando volvió la democracia. Nunca creí en la llegada del hombre a la luna. No vi ningún partido importante de futbol en vivo. No sé lo que es New York. Yo nunca fui a París. Era muy chico para entender la embajada. Si recuerdo lo de las torres es solo porque ese día no había clases. De los días que invadieron países (de los varios días) tampoco me acuerdo.
Y así como dije Cobain le podría nombrar a cualquiera. Cercano o lejano. No tengo presente el momento de la muerte de Sandro, Cerati, La Negra, Jackson, Alfonsín, El Chavo. No es un tema de distancia temporal y mala memoria, no. No me acuerdo ni de los hitos más cercanos.
Me acuerdo – y me acuerdo patente – del día que me dijeron que había muerto mi abuela. Y hablando de cuestiones temporales, fue hace más de 15 años. Y me lo acuerdo a cada rato, y con una claridad deslumbrante. Llevaba yo una semana viviendo en la casa de un hermano elegido; de mi único hermano. Vivía yo, por esa semana, con una familia que me ha otorgado el azar. Con mi otra familia. Y, claro, era muy chico como para darme cuenta que estaba viviendo con ellos porque se moría mi abuela. No lo supe hasta que vinieron y me dijeron. No lo supe, flor de pelotudo, hasta que lo dijeron de la manera más clara posible. Eran las 7 y pico de la mañana y yo estaba listo para ir al colegio. Me dijeron que me deje la misma ropa, porque aparentemente era la adecuada. Me lo dijeron y no hizo falta más nada. Entendí el significado de la vida y la muerte, por primera vez.
Han pasado más de 15 años, y casi no hay un día en el que no piense en una vez que, enojado, le pegué con la palma de mi mano a mi abuela en el brazo. Sé que no la lastimé, no pude haberle hecho nada. Y no hay un solo día que no piense en eso. Que no piense en el niño idiota y caprichoso que, enojado, quiso hacerse el guapo. No hay un día que no piense en lo poco que la visité cuando se moría porque me parecía que el hospital era un lugar feo. No hay un día que no piense en los fines de semana en su casa. En la cama grande. En la televisión blanco y negro. El puente. El olor del riachuelo. El ludo, el bingo. El chocolate caliente. No hay un día que no extrañe comer el helado (que ni siquiera era rico) de la Montevideana.
Han pasado 15 años y no puedo pensar en todo esto sin llorar como un niño. Como ese mismo niño tonto que una vez golpeó en el brazo a una señora de casi 70 años. Una señora que lo quiso de maneras que él no podía entender entonces.
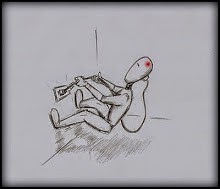
No hay comentarios:
Publicar un comentario