lunes, 1 de diciembre de 2014
Diciembre
Diciembre. En los campos el sol raja la tierra. En las ciudades el sol raja el pavimento, la tierra que hemos puesto sobre la tierra. En ambos, el sol raja las espaldas, quema los cuellos, empapa las frentes. El sol pesa en los hombros y los hombres y las mujeres cargan con su peso como han cargado siempre. Cada diciembre hombres y mujeres dicen y se dicen que están más cansados. Se dicen que la carga es cada vez más pesada y que ya no pueden tolerarla.
Diciembre. La intranquilidad hace el aire denso. La densidad del aire se pega en los cuerpos y molesta en la piel. La intranquilidad pone al cuerpo alerta y a la mente alterada (o acaso sea al revés). Hombres y mujeres se convierten en pequeños barriles de pólvora. El cansancio, el sol, la intranquilidad, la alteración, el estado de alerta. Ya sólo nos falta la chispa.
Diciembre, y aquí llegan los grandes mercaderes de la patria (y el mundo). ¡Y cuánto que saben de chispas! Cada diciembre los mercaderes se comportan como niños que lanzan piedras al avispero que pende sobre las cabezas de muchos. Pero que no haya lugar a confusiones. Las piedras son lanzadas desde distancias más que prudenciales. Los niños que las lanzan no corren riesgo alguno, aunque eso digan, aunque eso vendan. Cada diciembre nuestro amo juega al esclavo. Cada diciembre el poder se disfraza de hambre para manipular al verdadero hambre. Se disfraza de descontento para intentar revolver al verdadero descontento.
Porque siempre hay hambre y hay descontento. Y si bien hay unos más culpables que otros, lo que más duele es que todos queremos que los haya. Todos somos responsables de ese hambre. Y también eso genera odio. Genera odio en quienes padecen ese hambre, en quienes somos participes de su padecimiento y preferiríamos no verlo, y en quienes causan directamente ese hambre. Y los que causan ese hambre están siempre al acecho. Siempre. Y llega diciembre y se disfrazan, juegan a ser pares y le revuelven las tripas al hambre y le dicen que vaya y robe. Le dicen que vaya y mate. Le meten mano al descontento y le dicen que hay que parar todo. Le dicen que basta de todo. Y mientras le cuentan las costillas. Porque lo que menos quieren es que no haya hambre. Los mercaderes de la patria viven del hambre. Viven del descontento. Se regocijan al ver que sus sátrapas cumplen la tarea a la perfección. Se regocijan y descansan en la distancia prudencial del avispero que sus sátrapas les otorgan.
Los sátrapas pueden, entonces, tener la satisfacción de la tarea cumplida. Satisfacción, no alegría. Satisfacción, no calma. Satisfacción, mas nunca amor. El sátrapa no puede amar su tarea. En algún lugar sabe. Muy en el fondo sabe. Se puede poner mil excusas. Alguien lo tiene que hacer. Yo no le hago mal a nadie. Si no fuera yo, sería otro. Yo me tengo que ocupar de los míos. El sátrapa puede ponerse tantas excusas como necesite, pero en el fondo sabe lo que está haciendo. Sabe que su tarea es una traición a los otros y a sí mismo. Quien ha abandonado a los suyos para encaramarse detrás de los macabros deseos de los amos, de los turbios intereses de los mercaderes, del hedor de la muerte que estos planes generan, ha traicionado a los suyos, traicionándose a sí mismo. Y lo ha hecho por unos cobres, otorgándole a los amos aquella distancia que necesitan para jugar sin ensuciarse. Distancia prudencial, para que la mierda nunca les salpique.
Habrá, entonces, que afilar las lanzas y acortar las distancias.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
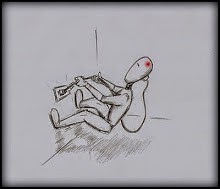
No hay comentarios:
Publicar un comentario